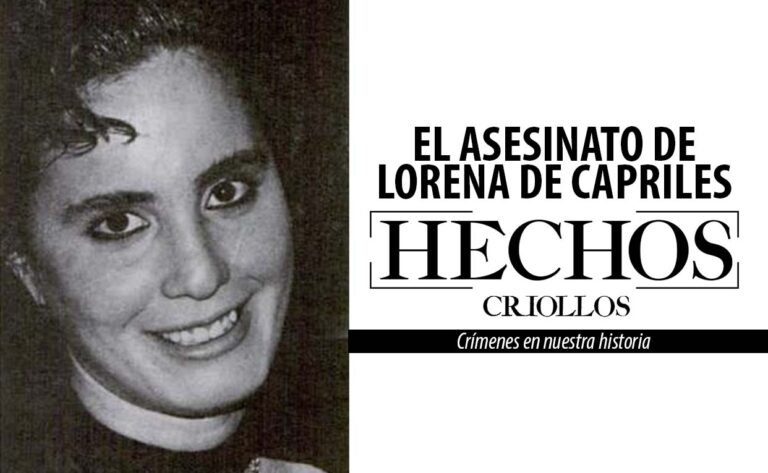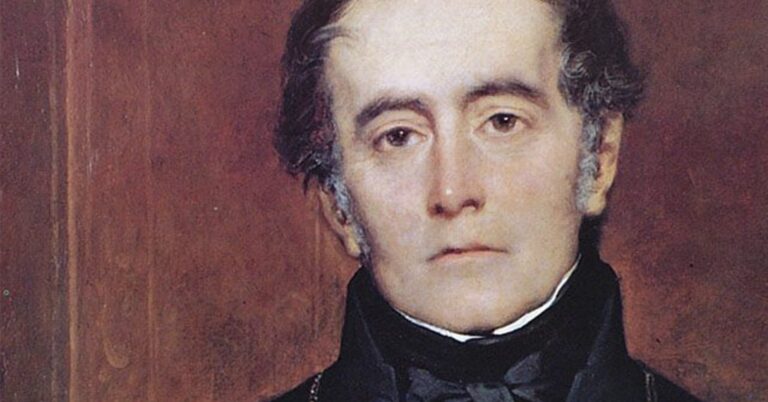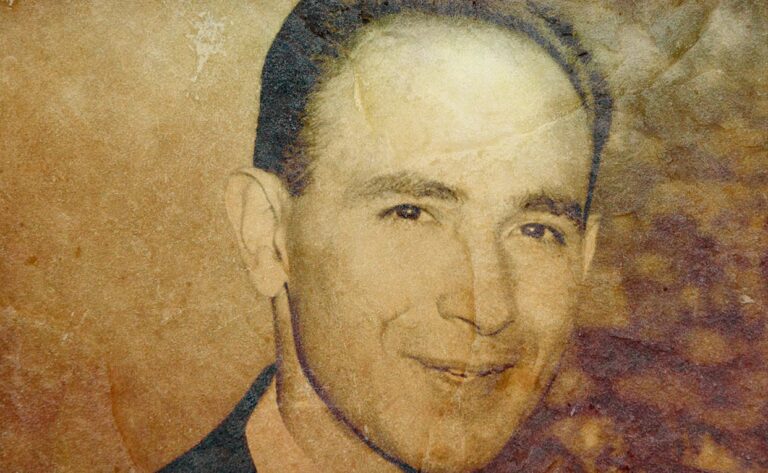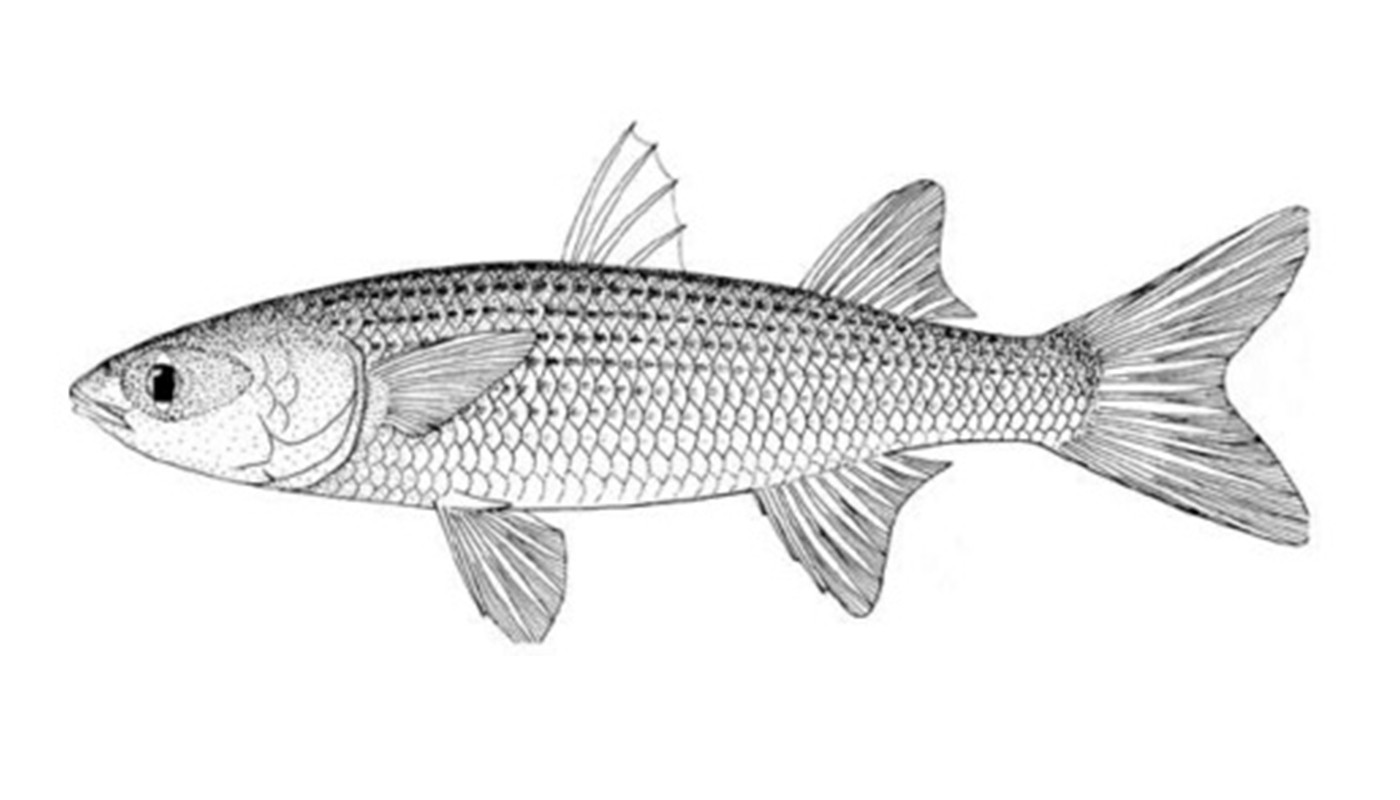Encuentro entre dos mundos, ni leyenda negra ni leyenda dorada
La llegada del hombre español al Nuevo Mundo fue uno de los hechos más importantes de la historia. Diferentes posturas políticas han querido juzgar el hecho de forma fanática y poco objetiva, desconsiderando el contexto en el que desarrollan estos hechos y mirando aquel acontecimiento con la mentalidad y los valores del presente. No es pretensión de quien escribe justificar los actos del hombre, pero tampoco ser juez de algo que difícilmente podamos entender quienes hoy hablamos de derechos y libertades desde un ordenador, sin intervenir presencialmente en la realidad ni correr mayores riesgos, o por lo menos, no como los de la época. Más que eso, es hablar de los hechos con la menor emocionalidad posible y que nos permita entender ese pasado. La leyenda negra fue una herramienta política para el confrontamiento con ese pasado, así como la leyenda dorada española para tratar de contrarrestarla, pero ambas son posturas sesgadas que buscan defender los intereses de quienes levantan aquellas banderas. Para lograr esto, los invitamos a viajar y ponernos en las pieles de aquellos antiguos hombres, mercenarios, parias, aventureros o hijos de su tiempo, cualquier denominación que desees darle. Si quieres recibir nuestros artículos más recientes suscríbete aquí El tiempo transcurre más lento Para tener una idea del hombre del siglo XV es necesario pensar en la velocidad que transcurrían las cosas. No había teléfonos celulares ni aviones. La velocidad de la comunicación entre dos regiones podía tomar días, así como el tiempo de traslado era mucho más lento. Entender esto es primordial para comprender las necesidades de la época y cómo se desenvolvía aquel hombre, lleno de sueños, fantasías, rodeado de tantos misterios y tanto por descubrir. En ese hombre todo ocurre más lento y su vida está libre del estrés de nuestros tiempos. La cantidad de información que este recibe está determinada por sus contactos, lecturas, formación, mas no existe el internet y depende de su acceso a los libros, el conocimiento alcanzado para entonces, para poder formar su pensamiento. Eran días de fe Otro elemento que obvian quienes vivimos en esta época es la fe, porque en estos tiempos la religión ya no rige nuestras mentes, no como antes. Y más aún, el catolicismo español que fue uno de los más arraigados y fervientes. El hombre de aquellos días era un hombre de fe, aun siendo un bribón. Para Lope de Aguirre es inevitable atacar o excusarse ante Dios por sus actos, porque aunque estuviese pecando y blasfemara, el conflicto religioso vive dentro de él. Esto también afectaría a los “Reyes Católicos” quienes buscan el beneplácito de Dios y no quieren que sus acciones pudiesen tomarse como anatema. La conciencia toma parte de la acción de los hombres de Estado de aquellos tiempos, quienes se verían afectados, quieran o no, por las creencias de aquella época. La conquista Si tomamos en cuenta los dos factores antes nombrados, el tiempo y la fe, tendremos a un hombre con una visión muy diferente al presente, con miedos diferentes, pero también con una cantidad de conocimientos y acciones que dependerán inevitablemente del tiempo y la distancia. Para ir al Nuevo Mundo era necesario viajar en barcos durante periodos largos, y ese tiempo no solo afectaba a quienes decidían viajar sino a la velocidad en la cual, quienes habitaban en el nuevo continente, recibían información, suministros, apoyo y directrices: una ley aprobada por la corona podía quedar fuera de contexto cuando esta llegaba al Nuevo Mundo, gobernar aquel Imperio no era tarea sencilla. Aquí es donde se encuentran dos fuerzas de gran influencia, los reyes que reciben información de parte de misioneros y hombres que estuvieron en el nuevo mundo, denunciando los abusos y las fechorías que allá se cometen, y mientras estos discuten, reflexionan, debaten; en la América hispana la vida sigue, el comercio no se detiene y los abusos tampoco. Un hecho es, que desde que el hombre existe, la conquista ha ido de su mano. Antes del descubrimiento del nuevo mundo, la conquista funcionó casi sin conciencia, como un derecho de los fuertes sobre los más débiles. La llegada al Nuevo Mundo, por parte del hombre hispano, generó un gran cambio en la forma en que se conquistaba. Interviene una conciencia religiosa que generó un conflicto interno, en el que estos se vieron en la necesidad de reflexionar y justificar sus acciones. ¿Qué otra civilización pasó por un proceso de conciencia como lo fue el de España? Tal vez para el hombre actual aquel conflicto interno sea hipocresía, pero para el de la época significaba algo de gran importancia, era su salvación o su condena. Para el escéptico de hoy, esto no sería un argumento, pero no era eso lo que pensaría Fernando “el católico” o el clero de entonces, para ellos el Nuevo Mundo traía con él una cantidad de problemas teológicos, políticos y económicos que debían ser resueltos. Lo primero que ocurre en 1493 es que los reyes de Castilla y Aragón buscan autorización del Vaticano para conquistar la tierra descubierta. ¿Qué les impedía hacerlo? La conciencia de la época los llevaba a actuar conforme a lo que dictaba la fe. Basado en las “Siete partidas” el Papa dona a través de la bula, el territorio a los reyes castellanos, quienes tenían el deber de evangelizar las nuevas tierras. El padre Montesinos y las leyes de Burgos En 1510, al ver la opresión y el abuso de los españoles que poblaban en La española —Santo Domingo— el padre Montesinos dio un sermón en el cual negó la comunión de quienes gobernaban en aquella tierra, lejanos a los principios cristianos. Dos años tomó desde aquella demanda para que formaran las leyes de Burgos. Entre estas leyes se decretaron una cantidad de cosas que aquellos que esgrimen la leyenda negra han obviado: Los indios son libres y no pueden ser esclavizados El régimen de trabajo pasó a ocho horas Las mujeres embarazadas no podían emplearse Elevaron el jornal Quedaban prohibidos los castigos directos Esto no