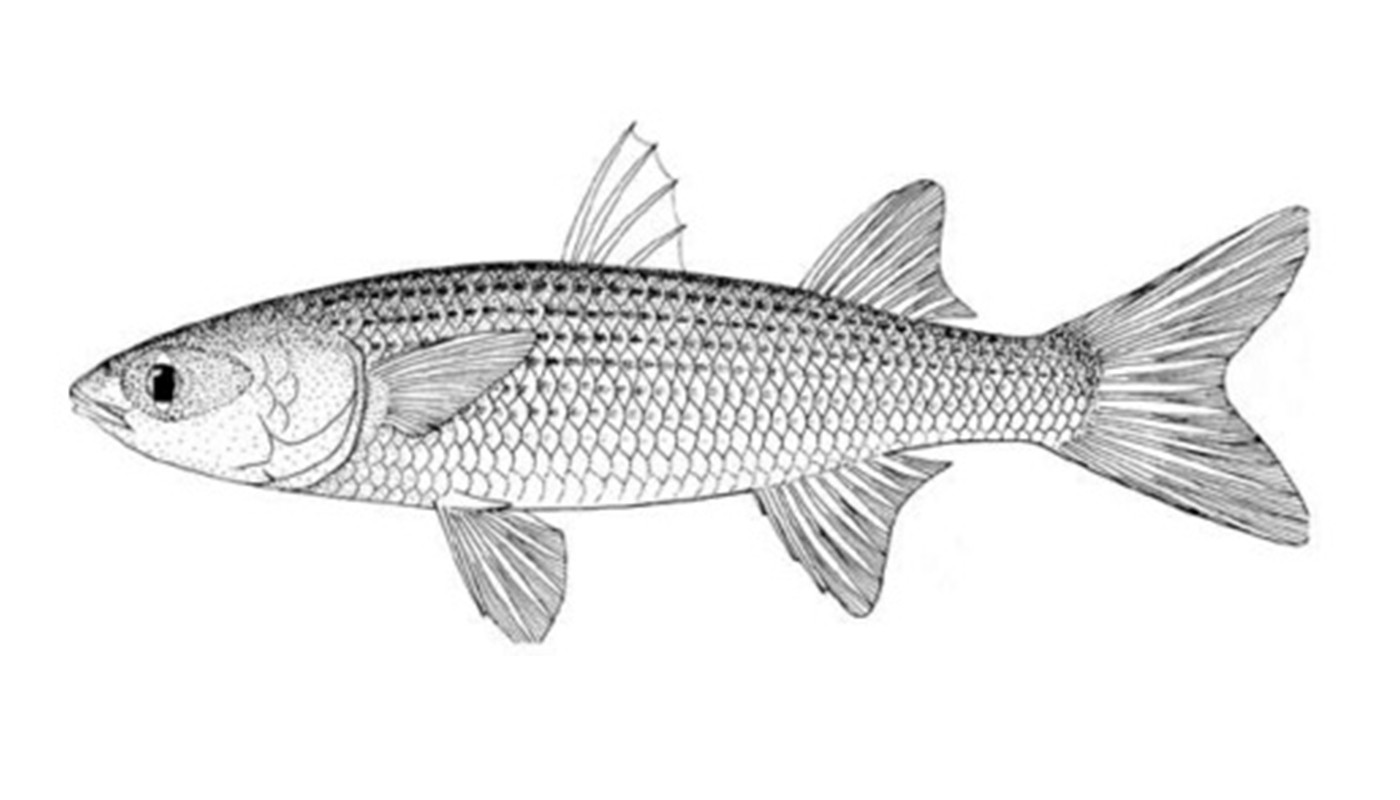Reynaldo Hahn: El músico nacido en Venezuela, con nacionalidad francesa y alemana
«Reynaldo Hahn era un hombre joven, todavía no había cumplido veinte años, discípulo predilecto de Massenet, con quien estudiaba en el Conservatorio, y que ya destacaba como cantante, pianista y compositor. De raza judía, había nacido en Caracas, Venezuela, y vivía en París con sus padres y varias hermanas; tenía los ojos castaños, piel de clara tonalidad morena, facciones de severa belleza y lucía negro bigotillo. Proust lo conoció a principios de verano en las recepciones de los martes en casa de Mme. Lemaire, en la Rue Monceau…» George D. Painter Biógrafo de Marcel Proust Orígenes venezolanos El 9 de agosto de 1874 viene al mundo en la ciudad de Caracas, una de las más conspicuas figuras del ámbito musical durante la Belle époque parisiense: Reynaldo Hahn Echenagucia. Hijo de Carl Hahn, adinerado ingeniero alemán de ascendencia judía y de María Elena Echenagucia, vasca-venezolana nacida en Curazao. Su padre, gran aficionado a las bellas artes, sobre todo a la música, tuvo una gran cercanía y amistad con el presidente Antonio Guzmán Blanco, llegando a desempeñarse como Cónsul General en Bélgica, con su compañía Kenedy & Hahn; junto a otros cuatro empresarios, adquieren un solar. Este era de 83 pies ingleses de ancho por 116 pies de fondo. En él se realizó la construcción del Teatro de Caracas, inaugurado en octubre 1854 en la calle de Margarita entre las esquinas de Veroes a Ibarras. Carl Hahn contrató desde el exterior presentaciones de ópera italiana en junio de 1854. Su madre organizaba recitales y asistía parte de la élite cultural caraqueña y donde Reynaldo, a sus 3 años, cantaba. Viaje a la ciudad de París Sale Guzmán Blanco del poder, y la familia Hahn Echenagucia parte a Europa en el barco de vapor Vandalia. Llegaron a la ciudad de Marsella en abril de 1878 y luego a la ciudad de París en abril de 1879. El pequeño niño prodigio de la música que fue Reynaldo Hahn, pronto incursionó en los grandes salones de París, incluyendo recitales de Jacques Offenbach ante la princesa Mathilde Bonaparte, sobrina del ya fallecido emperador Napoleón I. Ya con casi 11 años entra al Conservatorio de Música de Paris para estudiar piano y solfeo, en 1887 se convierte en alumno de composición musical de Jules Massenet, fue alumno igualmente de Camile Saint-Saëns, y compañero de aula de Maurice Ravel en el Conservatorio. Como pianista Reynaldo Hahn comenzó a destacarse como pianista, cantante y compositor; conoció a la pintora Madeleine Lemaire, y gracias a ella se codeó con los círculos de la aristocracia parisina; en su casa conoció al poeta Marcel Proust en una de las tantas recepciones en la calle Monceau del VIII Distrito de París. Posteriormente Reynaldo Hahn y Marcel Proust acudían con asiduidad a las recepciones de Madeleine Lemaire, en el norte de Francia y en el Castillo de Réveillon en el departamento de Marne a unos 80 kilómetros de Paris. Relación de Reynaldo Hahn con Marcel Proust Desde que Reynaldo Hahn conoció a Marcel Proust en 1894, comenzaron a intercambiar correspondencia con bastante frecuencia; se invitaban mutuamente a cenar, ambos frecuentaban los mismos círculos de la alta sociedad francesa. Poseían gustos parecidos por la literatura y la pintura, además de un carácter hedonista similar que los llevaba a ambos a apreciar la música de Gabriel Fauré. Las cartas intercambiadas entre ambos reflejan una clara relación romántica que duró años, de hecho el viaje que realizaron juntos por la costa francesa de Bretaña inspiró a Marcel Proust a escribir la novela autobiográfica “Jean Santeuil”, que sirvió de cimiento a su obra “A la búsqueda del tiempo perdido”, donde narra los encuentros con la alta sociedad y su cercanía sentimental con Reynaldo Hahn. La correspondencia entre ambos continuó incluso después del estallido de la Primera Guerra Mundial; Reynaldo Hahn se alistó en el ejército francés y partió a las trincheras. Marcel Proust deseoso de alistarse en el ejército, no pudo hacerlo dada su quebrantada salud que lo incapacitó. Después de la Primera Guerra Mundial el presidente de la República francesa Gaston Doumergue, condecoró a Reynaldo Hahn con la Legión de Honor de Francia en 1927. Marcel Proust llegó a escribir sobre la música de Hahn: «Nunca después de Schumann la música tuvo trazas de una verdad tan humana, de una belleza tan absoluta, para pintar el dolor, la ternura y la serenidad ante la naturaleza». Carrera Musical La obra musical de Reynaldo Hahn es sumamente extensa; fue un brillante creador de melodías de una obnubilante belleza, organizadas en tres ciclos de melodías: Les Chansons grisses, Études latines y Les Rondels, en estos ciclos de canciones se encuentra su muy afamada canción Á Chloris, con letra de Théophile de Viau (siglo XVI). Su obra comprende piezas para piano, corales, para órgano, música de cámara, orquestal, música incidental, comedias musicales, operetas, ballet y óperas. Fue director invitado a las temporadas de ópera de Cannes, Paris y Salzburgo. Esto lo catapulta a la cúspide de su carrera musical. Para 1934 fue designado crítico musical en el periódico Le Figaro de Paris. Últimos Días En plena Segunda Guerra Mundial Hahn decidió irse al sur de Francia. En este trayecto, terminó refugiado en el principado de Mónaco dada su condición de judío; terminada la guerra ingresa a la Academia de Bellas Artes de Francia siendo designado director de la Ópera de Paris; perteneció a ella hasta el 28 de enero de 1947 cuando muere producto de un tumor cerebral. Es enterrado en el antiguo cementerio de Père Lachaise en Paris. En el dintel de su tumba se lee «FAMILLE ECHENAGUCIA», Familia Echenagucia, la familia de su madre venezolana. «… [..] «Instrumento musical de genio» llamado Reynaldo Hahn abrazando todos los corazones, humedece todos los ojos, en la emoción de la admiración que se extiende lejos y nos hace temblar, nos inclinamos uno tras otro, en una silenciosa y solemne ondulación de trigo en el viento». Marcel Proust Le Figaro 11 de mayo de 1903. Estrada Arriens, Mis recuerdos de Reynaldo Hahn: el